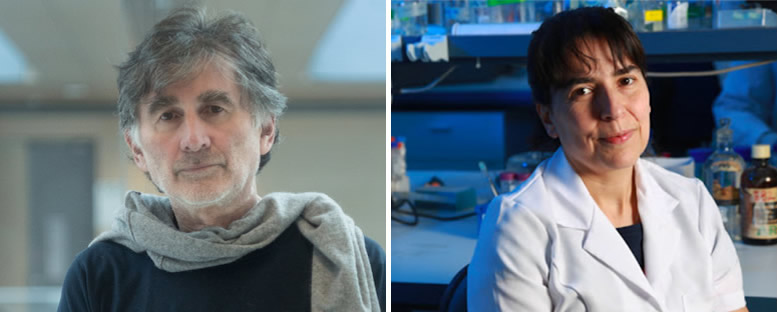Puntos esquemáticos para una discusión por el Académico Claudio Gutiérrez y la Académica Mercedes López
En lo que sigue queremos proponer algunos puntos a modo de esquema para una discusión sobre la universidad. Creemos que aún en medio del demandante “día a día”, hay necesidad de reflexionar sobre la noción misma de universidad, de lo que hacemos, cuál es el significado, el papel, el sentido y la responsabilidad, particularmente, de la universidad estatal en los tiempos que vivimos.
- Educación, ESUP y Universidades
Para abordar desde algún lugar esa reflexión, partamos por las funciones que ha venido cumpliendo la educación históricamente: tres facetas que muchxs han identificado como sus grandes temas, y que adquieren diferentes énfasis en diferentes modelos sociales:
a- Formación y desarrollo de lxs individuxs;
b- Socialización y aprendizaje político;
c- Desarrollo vocacional y preparación para el trabajo.
En este marco, la educación superior (ESUP) puede considerarse la institucionalidad formal que las sociedades han desarrollado para formar a los jóvenes en la autonomía y la responsabilidad social, productiva y cívica (en todos los sentidos a, b, c). En las universidades esa formación ha girado en torno al conocimiento y los modos de adquirirlo, conservarlo y apropiarlo.
- La visión tradicional del conocimiento
Tradicionalmente el conocimiento ha sido considerado como algo dado, que los humanos van descubriendo y apropiando, procesos y resultado que serían monopolio de una elite. Escribe el antropólogo Darcy Ribeiro: “La monopolización del saber como instrumento de dominio y privilegio social es tal vez una de las alienaciones más graves de cuantas emanaran de la estratificación de la sociedad en clases.”
Las universidades han sido, en este sentido, los espacios privilegiados donde el joven va a «iniciarse» y «adentrarse» en el conocimiento. Un espacio muy delimitado (y cercado) casi un «enclaustramiento» (en algunas tradiciones un enclaustramiento) distanciados de la población «común” (de sus vidas y problemas) y de la sociedad y sus avatares.
- La crisis del modelo
El modelo ha recibido muchas críticas, particularmente desde comienzos del siglo XX. La fundamental sin duda es precisamente su elitismo. Por ello la “democratización” de la universidad, del acceso a ese monopolio, a ese claustro, ha estado en el centro de los diferentes procesos de reforma. Se ha criticado e incluso transformado de diversas maneras el ingreso restringido y las formas de organizarse, pero no se ha criticado suficientemente la noción misma de monopolio del conocimiento. Monopolio no sólo de quien lo detenta, sino sobre todo, de quien lo puede producir y usar. Eso sigue igual e intocado. En nuestra opinión, ese es el nudo de este asunto.
Hoy podemos hablar de esto, pues, las luchas sociales y el desarrollo tecnológico ha ido erosionando la noción del conocimiento como monopolio hasta ponerlo como centro de la crisis. Se ha ido reconociendo que el conocimiento no es singular, no es único, que es producido de manera social, y que –como el lenguaje– es un común. El papel, la escritura, el libro, la prensa, tecnologías de la comunicación e impresión, los medios comunicación social, y la digitalización, que ha traído la interactividad, hoy día, han roto la idea de que el conocimiento es un fuego sagrado o un secreto de hechiceros. Los avances democráticos, la idea de la dignidad de todo ser humano, han hecho el resto.
Indirectamente esto ha erosionado la idea misma de universidad. Esa es una de las caras de la crisis que estamos viviendo. Instituciones que funcionan como claustros, como corrales, para un objeto, el conocimiento, que por definición escapa a todo cerco. Instituciones que desconocen los conocimientos que se producen fuera de ella. Instituciones que por definición asumen que el conocimiento es asunto de elegidos.
Esta crisis se expresa hoy particularmente como malestar general de los estudiantes, como desgano difuso, como rechazo, muchas veces inconsciente, ante una institución, programas y profesores que no engancha con la época. Un malestar sin un claro diagnóstico (expresada en cosas como reclamos parciales, paros anómicos, inasistencia a clases, pantallas apagadas en sesiones virtuales, desinterés por la actividad académica “tradicional”, crisis de organización estudiantil, etc.)
- La «solución» neoliberal
El sistema de educación neoliberal, instalado en Chile en 1981, «abordó» la demanda de «democratización» de la educación a su manera, como una demanda de acceso a ese monopolio. Su “solución” fue mercantilizar el conocimiento como bien y la educación como servicio que “provee” ese bien, y así «ofertar» el acceso a la universidad a todxs. Tal como lo hizo con todos los bienes que tradicionalmente eran de elite: museos, teatros, turismo, ropa, etc. La lucha por la gratuidad fue la lucha por el acceso a esos templos monopólicos del conocimiento. Los servicios educacionales entonces quedaron a disposición de todxs, claro, buenos para quienes pueden pagar, pésimos para quienes no tienen recursos.
Pero, el modelo neoliberal en Chile nunca criticó el monopolio del conocimiento centrado en una elite. Peor, el modelo de educación que generó, y el sistema mercantil que lo implementó, lo enfatizó más aún. Los pobres accedieron entonces a unas instituciones que conservaron el nombre «universidad», pero nada de la esencia de esa universidad elitista «guardiana» de los conocimientos. Y en países dependientes como el nuestro, dependiendo del conocimiento del noratlántico (reflejado en programas y currículos, disciplinas y hasta evaluación académica).
- A modo de conclusión y provocación para discusión
Quedarse en la crítica al modelo mercantil (y particularmente en su faceta económica) y dejar intacto el fondo del asunto, mantendrá la crisis y el desapego cada vez más creciente de los jóvenes a la universidad, que en la práctica dejó de ser para ellxs el monopolio del conocimiento en las áreas de formación individual, de socialización y política, y en el plano vocacional. Consideramos que esta discusión está ligada a cuatro discusiones estratégicas: Modelos de desarrollo del país; Modelos de desarrollo de la ESUP; Modelos de desarrollo de los conocimientos; Lugar de las universidades estatales en todo esto. Sin desbrozar estos temas, es difícil discutir el futuro de la ESUP, particularmente de la estatal, que debiera conformar la columna vertebral de la ESUP del país.
Claudio Gutiérrez es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (cgutierr@dcc.uchile.cl). Mercedes López es académica de la Facultad de Medicina (melopez@uchile.cl)